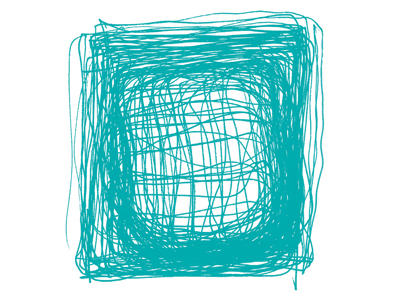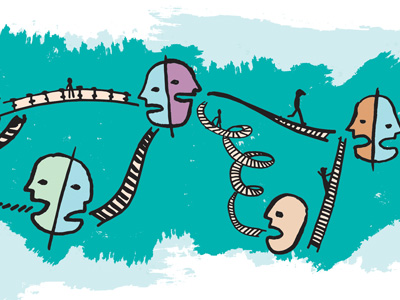Por amor al arte
Graciela Silvestri
¿Qué tienen en común un grupo de mujeres que difunden la segregación de género en la arquitectura, un conjunto de croquiseros urbanos que oscila entre 4 y 400 entre nietos y abuelos, y una tertulia mensual en que se discuten, entre vino y sandwichitos, los variados temas en que los profesionales intervienen?
En principio, se trata de grupos autoconvocados, abiertos, sin encuadre académico, ni pretensión estrictamente laboral o económica, pero con interés de mejorar la calidad del debate disciplinar, de precisar los problemas, de comprender a fondo los fenómenos de nuestra desafiante realidad. Pero además, proponen un camino colectivo en el que quisiera detenerme: los temas se tratan en presencia, con la deliberada informalidad de una charla entre amigos, aunque más tarde estas charlas puedan volcarse en una página web, en una propuesta al municipio o en un número de esta revista. Incluso en los casos más notorios, como el de Café de las ciudades, quienes escriben y editan; dentro de sus posibilidades se encuentran, charlan e intercambian ideas -precisamente: como en el café- más allá de que el impacto de la página exceda el encuentro personal. ¿Es que acaso, podríamos preguntar, las nuevas formas de comunicación a través de la red no reemplazan la necesidad de este tipo de encuentro cara-a-cara? Sin duda no responderían los participantes de estos persistentes colectivos: el contacto no implica sólo palabras, sino también sus tonos e inflexiones, los gestos del cuerpo, la invisible energía del grupo, el surgimiento inesperado de una imagen aleatoria e impensada. Reunirse implica el reconocimiento de estar con otros en el mismo barco, el afianzamiento de afectos intergeneracionales, la trasmisión no jerárquica de saberes.
 Si este tipo de actividad grupal puede pensarse para todas las disciplinas, en Arquitectura es esencial. La propia forma de trabajo, basada en el taller, que heredamos -y modificamos de la escuela francesa, supone un trabajo colectivo. El estudio de arquitectura implica no sólo individuos proyectando aislados, sino sobre todo un grupo de personas charlando, debatiendo -“lápiz en mano” o dedos sobre el iPad- las decisiones básicas del proyecto. En otras épocas, una red informal ponía en comunicación las oficinas de trabajo, los lugares en que los estudiantes hacían sus entregas o en que ocasionales compañeros preparaban un concurso. De manera “natural” surgía la necesidad de promover espacios específicos de debate, algo que continuó con fuerza durante la dictadura -lo que ayudó a que, por fuera de las instituciones formales, a veces casi en secreto, la cultura arquitectónica pudiera seguir activa e innovadora.
Si este tipo de actividad grupal puede pensarse para todas las disciplinas, en Arquitectura es esencial. La propia forma de trabajo, basada en el taller, que heredamos -y modificamos de la escuela francesa, supone un trabajo colectivo. El estudio de arquitectura implica no sólo individuos proyectando aislados, sino sobre todo un grupo de personas charlando, debatiendo -“lápiz en mano” o dedos sobre el iPad- las decisiones básicas del proyecto. En otras épocas, una red informal ponía en comunicación las oficinas de trabajo, los lugares en que los estudiantes hacían sus entregas o en que ocasionales compañeros preparaban un concurso. De manera “natural” surgía la necesidad de promover espacios específicos de debate, algo que continuó con fuerza durante la dictadura -lo que ayudó a que, por fuera de las instituciones formales, a veces casi en secreto, la cultura arquitectónica pudiera seguir activa e innovadora.
Me formé en uno de estos ya míticos grupos, de presuntuoso nombre (“Programa de estudios históricos de la construcción del habitar”) pero de artesanal configuración: no existía ni el ordenador personal, ni proyectos subsidiados, ni becas doctorales en el exterior, ni formato unificado de CV. Nuestro grupo derivaba, en parte, de La Escuelita, pero el entusiasmo de la primera década democrática se tradujo en un aluvión de participantes, entusiasmados por escuchar no sólo a arquitectos, sino también a literatos, políticos, psicoanalistas y filósofos. Todo lo que aprendí de importante lo aprendí en ese espacio físico e intelectual que la SCA hizo posible, por fuera de la Facultad. Más tarde, se formó a partir del mismo núcleo el Club de los 40 (en el que, les aclaro, yo sólo participaba ocasionalmente: todavía no tenía 40 años!). No eran estos los únicos emprendimientos de los años de transición: continuaba en buena salud la pasión de los arquitectos por el croquis urbano, que dio lugar a grupos como La yeca; las revistas de arquitectura se fundaban y refundaban, a veces con vida efímera, tan fluyentes como los grupos que las impulsaban para dejar testimonio de su voz. Más tarde, las nuevas generaciones se agruparon ligando preocupaciones de ciudades diversas (como Rosario y Buenos Aires). Recuerdo una multitudinaria reunión del grupo Paralelo 35, en el que participaban, entre otros, Luis Bruno, Claudio Ferrari, Pablo Ferreiro, Sebastián Vila.
Se trata de grupos autoconvocados, abiertos, sin encuadre académico, ni pretensión estrictamente laboral o económica, pero con interés de mejorar la calidad del debate disciplinar, de precisar los problemas, de comprender a fondo los fenómenos de nuestra desafiante realidad.
Por cierto, la vida contemporánea ha modificado estas prácticas. “Cuando hay trabajo no pensamos y cuando no hay trabajo hacemos concursos, discutimos”, se lee en la propuesta de ASN/nOISE. Podríamos corregir: cuando no hay trabajo, el trabajo de buscar trabajo nos consume. El mundo universitario está cada vez más formalizado, lo que si por un lado puede redundar en una profundización de los estudios sectoriales, clausura la posibilidad de promover acontecimientos que alteren, novedosamente, los caminos de la arquitectura. En fin: no se trata de negar las posibilidades de la red, que en estas épocas tan demandantes se ha convertido en un pilar para todos quienes trabajamos en los ámbitos del campo arquitectónico; tampoco de pretender una vuelta a la informalidad amateur que caracterizaron amplias áreas de investigación disciplinar. Pero sin duda, la vitalidad de la cultura arquitectónica debe mucho más a la pasión de este tipo de grupos, que se mueven, en sentido literal, por amor al arte.